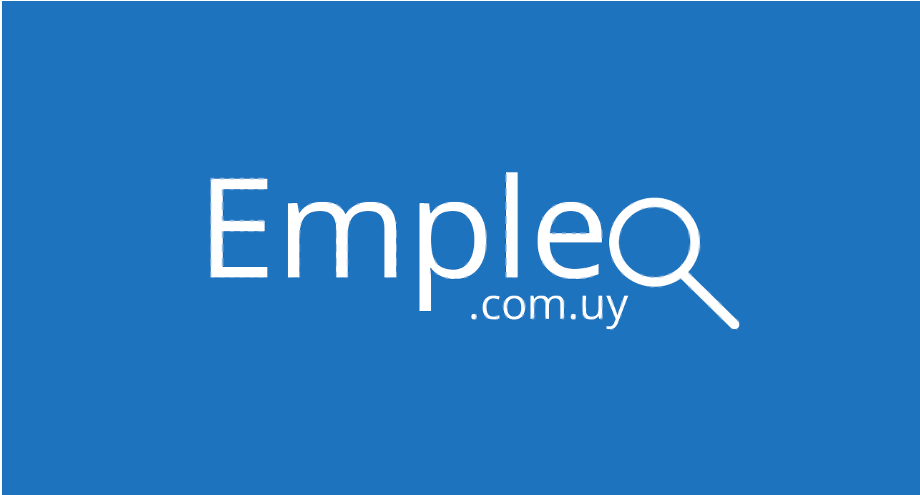Con su estilo peculiar, la escritora Cecilia Durán Mena nos relata, informa y nos sumerge en este caso en una costumbre mexicana, difícil de comprender en otras latitudes: la celebración en el cementerio en el “Día de los Muertos”.
“Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo,
jamás la podrán vencer”. San Juan de la Cruz.
La muerte es cosa seria y es de tan alta excelencia que no hay facultad ni erudición que la pueda entender, que la supere o la pueda vencer. Ya se sabe que es la única certeza con la que cuenta el ser humano. Esta sentencia de grave acento se toma con formalidad en el mundo y, al referirse a tan sublime figura, la humanidad se viste de negro, en signo del luto y respeto por los que ya no están. El dos de Noviembre, el calendario católico, rememora el duelo de la ausencia física y mira al cielo con tristeza y melancolía. En general, los países que celebran el Día de Muertos lo hacen con solemnidades tristes. En México la cosa es diferente.
Una de las tradiciones mexicanas más coloridas es la del día de muertos. Es una festividad extraordinaria que nos da identidad en el mundo. Aquí la cosa es seria hasta que nos gana la risa. Para los mexicanos, el dos de noviembre es el día en que las almas de los fallecidos tienen permiso de cruzar el puente que los separa de los vivos. Acá se les espera con regocijo y los preparativos del encuentro empiezan con varios días de anticipación.
La ceremonia inicia varios días antes de la fecha. Muchas familias trabajan en conjunto para hacer de ésta una gran ocasión. Los mercados locales ofrecen flores, pan de muerto, incienso, calaveras de dulce y todo lo necesario para construir altares. El primero de noviembre llegan los santos y los niños inocentes provenientes del Mictlán, la tierra de muertos. Al día siguiente, cruzan todos los demás difuntos.
La fiesta se lleva a cabo en el panteón. Las tumbas se llenan de colores y de luz. Se decoran con el naranja de las flores de cempasúchil, morado de la bola de obispo y el púrpura intenso de la cola de gallo; se iluminan con veladoras y se ponen mesas con la comida que más le gustaba al difuntito. Mucha gente acostumbra pernoctar en las tumbas de sus familiares.
Esta tradición se conoce como la vela del día de muertos. Cualquiera, que no sea mexicano, imaginará que es una costumbre tétrica, triste y fúnebre. Lejos de eso: es una festividad Todo mundo acude al panteón: niños, adultos, ancianos y pasan la noche cantando y cenando a un lado de los sepulcros. Hay mariachis, tríos, bandas, marimbas que tocan entre las tumbas. Nadie siente miedo ni hay porque sentirlo. Es la representación de una bienvenida cálida, alegre y amorosa como la que recibiremos nosotros cuando también hayamos muerto.
Los sentidos se regocijan: la vista es espectacular en la oscuridad nocturna, el viento frío de noviembre sopla entre las tumbas, el sonido de los pasos de la gente caminando por los corredores, los olores de flores y tasajo asado, los sabores del mole, chocolate y atole. Muchos beben mezcal y le invitan un trago a cualquiera que pase cerca. Se escuchan las canciones en vivo y a todo volumen, por supuesto, las que el occiso solía escuchar, sus favoritas. Hay grupos de personas riendo en el cementerio, muchos cuentan las anécdotas del familiar muerto. Se respira hermandad en el lugar de los muertos y en el camposanto resurge la vida.
Los extranjeros se sorprenden ante esta singular fiesta mexicana. Seguro se preguntarán, como lo hizo San Juan de la Cruz ¿La muerte, dónde está la muerte? Anda por ahí, bailando entre las tumbas con alguno que se quiere pasar de vivo”.
Cecilia Durán Mena. ceciliaduran@me.com
Fuente Imagen: bloghcm.denumeris.com