“Nosotros los impostores”, Random House Mondadori, julio 2010
En Lamentablemente estamos bien la venezolana Leila Macor ya había pintado un desopilante fresco de Uruguay, su país adoptivo. Ahora la autora decidió ir más lejos y registrar muchas de las cosas que nos hacen ridículamente humanos.
Nosotros los impostores es una serie de instantáneas registradas por una mirada cáustica y tierna, que arrojan luz sobre las pequeñeces de la vida cotidiana.
En Nosotros los impostores –una compilación de textos, algunos inéditos y otros publicados en su blog escribirparaque.blogspot.com– la prosa de Leila Macor gana en universalidad, retratando usos y costumbres en los que el lector hallará inevitable complicidad.
Como señala la periodista Ana Fornaro en el prólogo, aquí «las evidencias parecen suspendidas, disecadas y revertidas. Nada es lo que parece, y si es lo que parece es que hay gato encerrado. Y Leila es, sin lugar a dudas, una heroica y militante -sabrá disculparme- liberadora de gatos».
Leila Macor:
Leila Macor (Caracas, 1971) es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y egresada de Comunicación Social de la Universidad Católica de Uruguay. Ha trabajado en producción editorial, fue columnista de la revista Vayven de El Observador y es periodista de AFP. Se trasladó a Montevideo en 1996; en 2001 se mudó a Miami, para volver en 2003 a la capital uruguaya, donde reside desde entonces.
En 2008 publica Lamentablemente estamos bien con Random House Mondadori, que se posicionó rápidamente como un éxito de ventas. Lamentablemente estamos bien es una recopilación de notas sobre Uruguay y los uruguayos, vistos a través de la humorística mirada de esta inmigrante venezolana.
En 1994 publicó un cuento en una antología de la Universidad Central de Venezuela. En 1997 recibe en Montevideo una mención en el concurso de cuentos de El País. En 2002 recibe una mención en el Concurso de cuentos hiper-breves de TusQuets. En 2003 gana el primer premio del concurso de cuentos de la Fundación Neoana, de Venezuela. En 2005 gana el tercer premio del concurso de cuentos del Banco de Previsión Social del Uruguay.
* * *
Extractos del libro:
De “La vergüenza altruista”:
En estas situaciones nos convertimos en los reyes de la vaguedad. La vaguedad es un fenómeno gracias al cual uno ignora de qué cosa habla, mientras el interlocutor interpreta lo que le da la gana. Pero más allá de la forma como conseguimos charlar sobre nada –que es otro tema–, sorprende el motivo por el cual lo hacemos, al menos en estos casos. A saber, una especie de vergüenza altruista.
“Vergüenza” y “altruista” porque me aterraba que la mujer me descubriera. Como si ella, que me había saludado de una forma tan entusiasta, pudiera quedar devastada tras darse cuenta de que no había dejado ningún rastro en mi memoria. Y por no hacerle ese daño a una desconocida, yo ahora estaba embrollada en un diálogo sin pies ni cabeza.
De “Los chistes enlatados”:
El que tiene mal aliento se comió un muerto; el que se tropieza reclama “¡no empujen!”; el que se encuentra a una pareja de amigos le dice a la chica “tené cuidado con aquél, no le creas nada”. Cada vez que un historiador habla de la invasión de los hunos, algún simpático le pregunta: “¿y los otros?”. Y si alguien no saluda saltamos: “che, ¿dormimos juntos?”. Ja, ja, deberían respondernos con seriedad ante tales hallazgos humorísticos.
En fin, podríamos redactar un diccionario con ellos, a la manera de Flaubert con su Diccionario de lugares comunes, donde el célebre franchute por ejemplo define “Agricultura” como “algo que se debe estimular”. Pero mientras los lugares comunes suelen pasar desapercibidos (como la tiranía del tiempo o la asesina humedad), el chiste enlatado, curiosamente, sigue surtiendo efecto, porque lo más insólito es que quien lo escucha se toma el trabajo de ser amable y sonreír.
De “El desafío de los formularios”:
Cuando hace años yo decía que era correctora, muchos me miraban como si me acabara de autodefinir como una filóloga especializada en las variaciones del habla turkmena durante la cosecha del algodón. Algo parecido sufren los directores de doblaje, arquitectos de páginas web, cultivadores de lombrices, drag-queens, creadores de crucigramas, fabricantes de servomecanismos y ‘negros’ literarios.
Somos los que, en los formularios que encima tienen el tupé de indicarnos las opciones, recurrimos a la última: “Otros”. Pero el problema no es nuestro –o sea de los “otros”–, sino de los formularios. El concepto bajo el que éstos se elaboran no ha evolucionado. Nos siguen preguntando las mismas tonterías que nos preguntaban hace 100 años (nombre, edad, ocupación) cuando en realidad, si esta gente que hace bases de datos de verdad quiere saber algo de nosotros, las preguntas deberían ser otras, como por ejemplo qué páginas web tenemos en “Favoritos”.
De “La amistad prepaga”:
Es el terreno del éxito inmerecido, donde la pereza se premia y la comodidad se malcría. Haga abdominales sin moverse del sofá, aprenda inglés sin estudiar, adelgace sin hacer dieta, sea famoso sin tener ningún talento, hágase rico sin trabajar. O contrate consejeros que lo asesoren sobre la apariencia y sobre el amor y ahórrele sus pesadas lamentaciones a un amigo gratuito, que en general acaba exigiendo un cariño que nos hace perder tiempo y dinero. He ahí el nicho de mercado en el mundo del mínimo esfuerzo: la amistad prepaga. Cómo no se me ocurrió antes. El negocio estaba ahí; y yo escribiendo tonterías.
De “Los cazadores-recolectores de escotes”:
Hay hombres que al hablar con una mujer le miran el pecho concienzudamente, como si un buen día los senos pudieran ponerse a charlar con ellos. Lo cual no les sorprendería nada: están tan concentrados en la contemplación del busto que no notarían tal prodigio. Porque aparece un escote y zuas, ahí están los ojos masculinos –y algunos femeninos–, oteando el horizonte mamario con la misma atención con que Rodrigo de Triana escudriñaba el océano antes de avisar “¡Tierra!”.
Esa unánime fijación se repite en todos los escenarios. En una sala de espera, una conferencia, un cine, una fiesta, un ascensor, un ómnibus, una oficina, un salón de clase, siempre es igual. Donde sea que aparezca una mujer con un escote, un hombre le da un codazo a otro. O bien dos de ellos se cruzan una mirada con media sonrisa para de inmediato volver su atención a la hondonada. También puede ser que uno le diga a otro algún comentario (“qué buen paisaje”, por ejemplo), suponiendo que la mujer no entiende de qué hablan. Y si algún despistado no se dio cuenta de que hay un escote en el ambiente, su amigo le hace un llamado de alerta en un protolenguaje humano (“¡pst!”) para señalárselo con los ojos.
De “El instinto de la prostitución”:
¿Por qué las mujeres siguen imaginando que casarse y tener hijos es el objetivo primario de sus vidas? ¿Qué les pasa? ¿Qué parte no han comprendido del último siglo? ¿Por qué esa perpetua letanía sobre los hombres y su supuesta ausencia? No hay hombres, no hay hombres, no hay hombres. Como si los hombres fueran un tubérculo misteriosamente discontinuado en el supermercado. Los que valen la pena están casados o son gays y los divorciados por algo lo serán. Eso dicen. Que no hay hombres. Con humor, tristeza, frustración y a veces con entusiasmo, como si el vínculo creado por sufrir de esa misma orfandad de machos las uniera desde un lugar muy profundo. No hay hombres. Lo repiten con el desánimo de un terrícola que tras varias décadas viajando en el espacio no ha hallado vida en ninguna parte.
De “La guarnición interesante”:
“No eres bonita, pero eres interesante e inteligente y eso es mucho más importante”, me decía mi padre cuando era chiquita. No lo juzguen, por favor, estoy convencida de que realmente intentaba inculcarme algo bueno. “La belleza es efímera, pero el talento te va a durar toda la vida”. Etcétera. Claro, a los 10 años una lo que quiere es ser bonita o que te mientan, no que destruyan didácticamente tu autoestima corporal.
Ésas son las cosas que me llevaron, años después, a usar con frecuencia palabras como epistemológico, inerme y maniqueo. A intentar una simpatía directamente proporcional al tamaño de mi nariz. A publicar libros con metáforas lindas y sentido del humor. A usar artimañas como el ingenio o el cinismo para lograr que alguien descubra que, después de todo, tengo lindos ojos. A apelar a esa especie de belleza fraccionada, que se le devela poco a poco a quien me va tomando cariño a medida que me conoce mejor.
De “La ironía y las comillas gestuales”
Los que superamos la treintena podemos recordar las primeras veces que vimos hacer esta mímica, hace casi 20 años. Me refiero a la primordial, la originaria, la de las comillas; al gesto madre. Es fácil: haga el signo de la victoria con ambas manos y suba y baje dos veces el índice y el dedo medio, el cual, por cierto, incomprensiblemente es el único que no ha merecido un nombre a pesar de ser el más expresivo. Los niños y adolescentes ya nacieron con este gesto, ellos no saben cómo hacíamos en los años 80 para indicar una ironía. Ah, éramos más perspicaces, entonces. Ahora miro a mi alrededor y me doy cuenta de que los veinteañeros que me rodean jamás vivieron en un mundo en el que el sarcasmo debía interpretarse sin ninguna pista visual. Es aterrador.
De “Cómo escribir literatura en 10 simples pasos”
Pero esas revistas tienen toda la razón. Los gringos son gente sabia. Hay que frivolizar la escritura. Por culpa de la presunción artística es que ocurre tanto postergacionismo: porque uno de golpe se mira y se da cuenta de que es un idiota promedio. Vamos, hay que tomarse el oficio como se toman el suyo los plomeros y los electricistas. “¿No le gustó el trabajo, señora? ¡Llame a otro!”. Imagínense si un obrero viniera a mi casa, se quedara dos horas hipnotizado viendo la carátula del LP de Michael Jackson y argumentara ante su inoperancia que la musa no le viene. Sin pretensión no hay tortura, malditismo, sólo quedaría el placer. Porque escribir es como el sexo: uno siempre se pregunta por qué no lo hace más a menudo y sin tanto prolegómeno.
De “Tortura y asesinato de una cucaracha”
Soy un ser superior. Al menos superior a una cucaracha, eso no lo dudo. Soy más inteligente, más simpática y, según los patrones estéticos humanos, que por fortuna son los que nos rigen, más linda. Ella dirá otra cosa, pero reconozco que objetivamente es más ágil y rápida que yo. Su definición en el Diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, no la distingue demasiado de mí: insecto ortóptero (eso no lo soy), nocturno y corredor (eso sí), de cuerpo deprimido (también), aplanado (quisiera que el mío fuera un poco más aplanado). Pero hay una diferencia fundamental: ella mide 3 cm y yo 164. En potencial de guerra, soy 54,66 veces más poderosa. Podría aplastarla con el pie, suponiendo que consiga acorralarla.




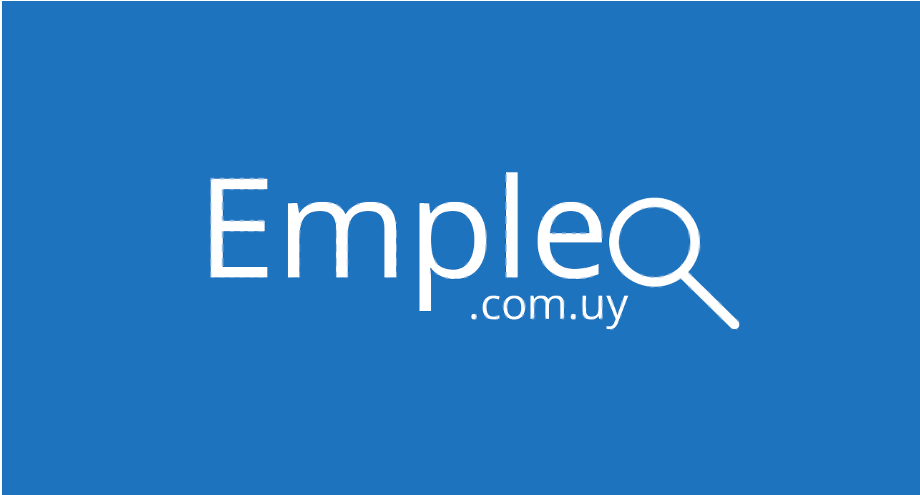


CUIDATE DE LAS FALACIAS DE LOS HOMBRES EN LO POLITICO ,SOCIAL ,ECONOMICO Y RELIGIOSO DEJATE UN LUGAR PARA TI COMO SER PENSANTE.TE RESPETO PERO DE LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS NO SABES NADA .COMO EL DICHO EUROPEO EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY.TE DESAFIO A QUE NO SABES NADA DE URUGUAY ,BRASIL ,VENESUELA Y TODA LATINOAMERICA,NI HABLAR DE ASIA EUROPA Y ESTADOS UNIDOS