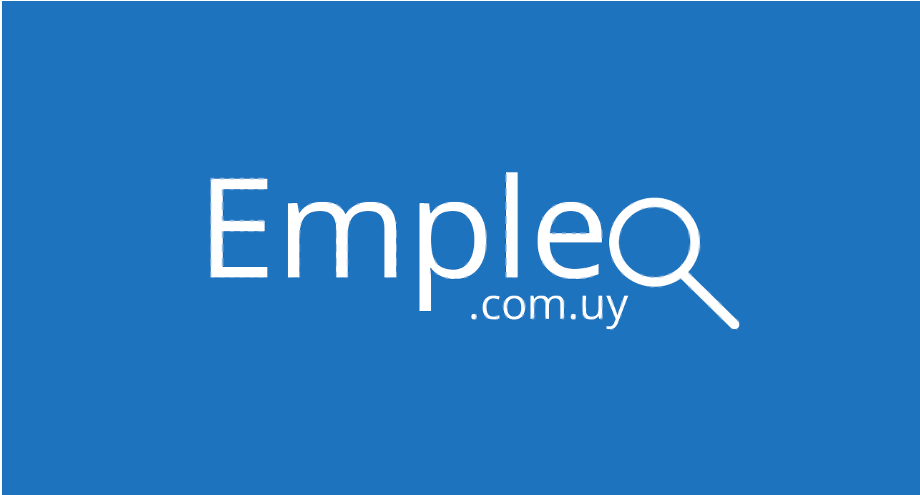En el barullo de las fiestas del Bicentenario quedamos atrapados sin salida, entre la celebración mitrista promovida por el matrimonio presidencial de la vecina patria y nuestra renuncia a integrar el curso histórico de nuestra emancipación al tronco de Mayo. El gobierno uruguayo eligió 1811 como año I de la Orientalidad, expresa José Rilla bajo el título “Centenario olvidado”, en la edición de setiembre de la revista Contraviento www.contraviento.com.uy
Alivio para escritores, periodistas, maestras, organizadores de eventos: tenemos un año más. Entretanto, ya es tarde para haber reparado en otro aniversario, el de los cien años de la ley conocida como del Doble Voto Simultáneo, aprobada el 4 de julio del año 1910. El olvido, la indiferencia, la inadvertencia apenas se han detenido en algunos ámbitos académicos; los partidos políticos y el sistema político en su conjunto pasaron de largo, como si no tuvieran relación alguna con aquella norma jurídica que fue una pauta clave de nuestra convivencia ciudadana.
Décadas de intensa lucha cívica precedieron a aquella ley que permitía al ciudadano votar a la vez, en un solo acto, por su partido y por candidato a la Presidencia adentro de su partido. Las interpretaciones menos optimistas acerca de la política sostienen que se trató de una disposición destinada a resolver problemas internos de los partidos históricos, enfrentados entre sí hacia 1900 pero incapaces además de atajar las diferencias maduradas en su interior. La ley vino a ofrecer efectivamente una solución para aquellas dificultades, pero una observación más reposada obliga a recordar (y de paso a encontrarse con una versión algo menos pesimista) que el DVS respondía a un linaje principista, preocupado tanto por las garantías ciudadanas del ejercicio del sufragio y la autonomía del ciudadano frente a las oligarquías partidarias, como por la preservación del partido político entendido como agente privilegiado de elaboración y transformación de preferencias.
Este argumento encontró expresiones tempranas en la política práctica cuando fue adoptado por la provincia de Buenos Aires en 1874, y en los debates y deliberaciones promovidos por la circulación de las ideas del belga Borely en el Río de la Plata, rápidamente incorporadas a nuestras discusiones y cátedras a partir de uno de sus portadores más encumbrados como lo fue Justino Jiménez de Aréchaga, autor de dos libros fundamentales como La libertad política (1884) y El Poder Legislativo (1887).
Cuando el Parlamento uruguayo dio aprobación a la ley (en una semana, en medio de la “amenaza” de la nueva candidatura de don Pepe Batlle y de la división de los partidos), largo y ancho había sido el camino de los argumentos recorridos desde el último cuarto del siglo XIX en esa dirección. Si se revisa con detenimiento el repertorio de discusiones (lo hizo pioneramente Juan Oddone décadas atrás, y hace poco de un modo ejemplar Javier Gallardo), hacia 1900 los políticos y los académicos habían debatido con una ilustración e intensidad hoy bastante olvidadas. La cuestión de la mayoría, de la representación, del sufragio y las garantías (el sufragio en casi todas sus aristas: como moralidad cívica, como obligación, como derecho de extranjeros); los problemas de la concentración del poder, el Estado y sus límites; la desconfianza respecto a las mayorías soberanas; el alcance de los derechos individuales ante los encuadres más colectivos; las virtudes de la política y del autogobierno, el significado del imperio de las instituciones; la responsabilidad civil de los funcionarios; la laicidad y la autonomía; la importancia de los clubes y de la prensa partidaria… Ninguna conciencia política que se reclame republicana ha de ignorar que Uruguay tiene allí un capital sesquicentenario al que habrá de volverse cuando busque razones primordiales. Vistas así las cosas, la ley del DVS fue punto de llegada, además de punto de partida.
El problema histórico que enfrentamos es que quienes sostuvieron esta rica tradición fueron a la vez, y a la postre, los primeros defensores de la ley. Y quienes se opusieron a ella con variados argumentos respondieron casi siempre a la misma pauta de razonamiento que tiene, también, fuertes raíces en la política uruguaya. Mientras para los primeros los problemas de la política debían resolverse desde adentro de ella, en una especie de aprendizaje interno, los segundos sembraban toda expectativa de mejora buscando sus recursos de salvación afuera de sus límites, en la sociedad, en las corporaciones, en la educación, en el mercado. La expresión más exitosa de tales orientaciones críticas supone la denuncia de todo sistema electoral como manipulación de las elites, la desconfianza de las capacidades de discernimiento de la ciudadanía y de sus formas de representación, distorsionantes de la voluntad. José P. Varela, el político y reformador de la educación uruguaya estaba convencido, como muchos hasta hoy, de que el problema central del Uruguay era su política, y que el remedio para sus males estaba en la educación. Contra lo que pensaba Justino (el sufragio desvinculado de la nación y de la instrucción, aprendido con la práctica garantizada), Varela entendía que el voto no educaba para la acción ciudadana y que la agencia prioritaria de su preparación estaba en la escuela del Estado.
A cien años de aquella ley, salvo para los académicos y para algunos políticos experimentados que aun aprovechan sus vestigios, pocos recuerdan esta herencia.
No es seguro que habiéndola suprimido con la reforma constitucional de 1996, la cultura política nacional haya logrado al menos retener la validez de sus fundamentos. En aquellos tiempos de confusión, los 90, los políticos y los partidos –también la ciudadanía- se apresuraron a aceptar sin reparos la lista de cargos que tanto la novísima ciencia política como antes los partidos de la izquierda le habían hecho al DVS. Los dos más importantes fueron fortalecimiento irreversible del bipartidismo y la fraccionalización de los partidos políticos. Como se demostraría poco más tarde, desde conceptos y datos más rigurosos, el cerrojo del bipartidismo se quebró hace mucho tiempo y la fraccionalización devino una interpretación sin demasiados asideros en la realidad política.
Tal vez sean preguntas prematuras para apenas una década, pero remiten a la validez de los fundamentos: ¿tenemos mejores partidos? ¿Organizamos más virtuosamente las preferencias ciudadanas? ¿Mejoramos la representación? ¿Protegemos de un modo más acertado al ciudadano frente a la cúpula partidaria?
¿Habremos arrojado al niño junto con el agua?