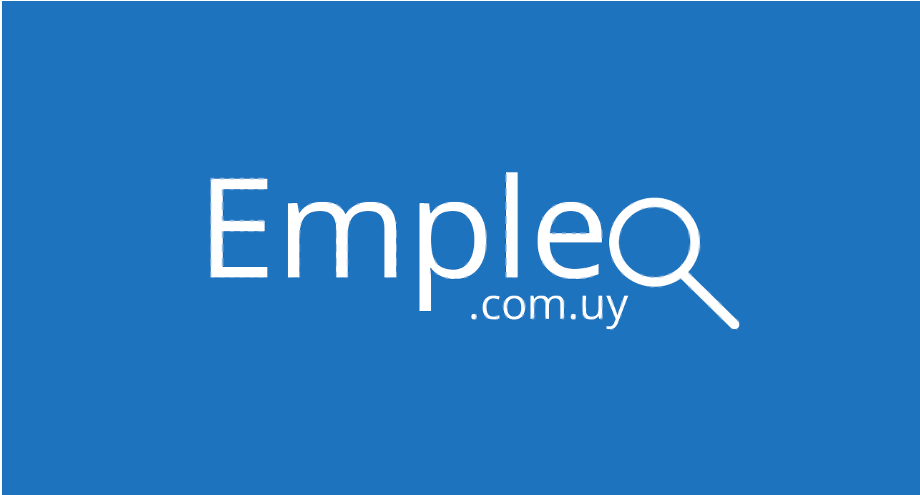A modo de ficción, Jorge Majfud comparte con nosotros esta “Resistencia de la alegría”.
”Por esos días Agadir tuvo un encuentro, en principio intrascendente y casi rutinario, que lo hizo pensar sobre el escabroso ejercicio de olvidar. Fue una tardenoche mientras caminaba por la Empedrada, cerca de la puerta del camposanto. El viento había apurado y sacudía la copa de las palmeras. La arena se levantaba hasta las rodillas, borrando las piedras de la avenida en esa parte casi olvidada de la ciudad, anunciando otra tormenta y un nuevo desborde de la duna mayor sobre la muralla sur que protegía la ciudad. No
obstante, la gente hacía las compras diarias y barría las veredas como si hubiese en ello algún resultado.
Doblando por San Jorge, Agadir vio acercarse una marcha de fieles, vestidos de negro desteñido y portando estandartes y banderas rojas con inscripciones doradas. Intentó leerlas pero casi no podía abrir los ojos. Tomaron por Empedrada y pasaron por delante de Agadir como si no existiera. Llevaban la mirada inmutable, marchaban como si fueran un ejército indiferente a la fuerza del viento. Aunque intentó mirar varias veces, apenas pudo ver sus rostros. No pudo reconocer a nadie; una oleada de arena le golpeó en la cara.
Entró por San Jorge y luego por Carmelita. En un callejón donde se cobijaba un burro, descubrió uno de los pocos autos de la segunda guerra que habían llegado a Amarabad, abandonado desde los tiempos de la independencia, ahora medio sumergido en la arena y casi irreconocible. Poco después, al pasar un estrecho arco de piedra, se cruzó con una mujer. Al principio reconoció una una joven hermosa, por su figura esbelta envuelta en paños y tratando de escapar de la fuerza del viento. La miró a los ojos y descubrió una mujer vieja o envejecida, sorprendida por el interés del hombre que avanzaba hacia
ella.
Ella se detuvo y le dijo:
—Tú, buen mozo, cargas con una gran tristeza.
—Qué talento —dijo Agadir, procurando alejarse.
—Es un talento que me dio el Señor. Venga, hombre —insistió ella, siguiéndolo, con ese tono que era propio de los gitanos de extramuros— que te adivino la suerte.
—Mi suerte ya la conozco —dijo Agadir—. Si tienes un poco de la buena para darme, estaré agradecido.
—Te voy a adivinar el futuro por veinte dinas.
—No estoy interesado. Dame suerte de la buena y te doy diez dinas.
—Alé, buen hombre, que todo el mundo quiere saber su futuro.
—No todo el mundo.
—Dame veinte y te lo digo todo, todito. Venga, hombre. A ver…
Le tomó la mano derecha. Tenía la cara cruzada de arrugas, del tipo de arrugas abundantes y bien dibujadas de la gente que ha vivido gran parte de su vida extramuros. La arena se le pegaba en la boca y en los ojos, pero ella miraba como si nada.
—Vas a morir —dijo tajante.
—¿No diga? —dijo él—. Mujer. Todos sabemos eso. Unos pocos saben cuándo pero nadie sabe dónde.
—Dios sabe dónde y las adivinas sabemos cuándo. Vengan veinte dinas y te lo digo todo.
Tomó el dinero y estudió más de cerca la mano que se lo había dado, como si lo anterior hubiese estado anunciado en titulares y los detalles estuvieran en letra chicaÑ
— A ver, buen hombre, te nos vas muy pronto. Este año, más tardar en la Navidad. Vas a morir en un sueño. De un sueño pal otro, que es lo mejor.
—¿Todo eso se ve acá? Mire que aún no me lavé las manos. ¿No puede ser que hay una basurita? Digo, tal vez una pequeña manchita que se pueda confundir con la muerte…
—Aquí veo todo y con claridad.
—Morir, y morir pronto, está dentro de lo realizable. No soy un ángel. Claro que eso de morir soñando es algo que no había pensado.
—Si te lo dice una adivina, no es sólo probable. Es seguro. Además, llevo cincuenta años en esto trabajo, y sé lo que digo: *te vas morir*.
—Al menos que vendas un poco de tu buena suerte —dijo Agadir, un poco nervioso, incomprensiblemente nervioso, como si el sol y la temperatura hubiesen caído de golpe y una ráfaga de aire frío comenzara a soplar. Una hora antes habría dicho que la muerte era el alivio tan largamente esperado.
Pero uno se pone viejo y nostálgico y comienza a añorar el presente, todo eso que ve por última vez, como un viajero que abandona una casa querida, una ciudad, un país y sabe que no volverá del exilio. Miró hacia el centro: la gente caminaba inclinada hacia delante, con la cabeza envuelta en paños blancos que la arena y el viento se empeñaban en desenvolver. Era tiempo de buscar refugio, no de ponerse a conversar en la empedrada sobre las consecuencias de no hacerlo.
—No puedo, buen hombre —dijo la gitana—. Suerte es lo que no puedo vender ni regalar. Ya no me queda de eso y tú puedes observarlo. Pero puedo hacer otra cosa. Si das veinte dinas más, puedo hacer que te olvides de lo que te dije.
La gente no gusta de saber cuándo se va morir. Es una de las ignorancias más valiosas que las mantienen con vida y siempre empeñadas en grandes empresas.
Esta noche y las que están por venir, vas querer olvidar lo que te dije, que si no lo hubiese visto en esta mano tuya no te hubiese dicho nada.
Un negocio redondo, dijo Agadir. Pero, de alguna forma, la adivina le había dicho la verdad sin saber que lo hacía. Pensó que era como cuando uno conserva la inquietante preocupación por un deber que ha olvidado realizar. Olvido algo importante, y no sé qué es. Como cuando uno conserva la inquietud, el temor, el miedo por un sueño que lo ha perturbado en la noche pero que ya no puede recordar a la mañana siguiente, por lo menos no en detalle, y pero persiste de una forma mucho peor, porque ahora es un secreto al que dejamos de tener acceso.
—De seguro unas cuadras más arriba —dijo Agadir—, hoy mismo, ayer o la semana anterior, otra adivina hizo su mismo trabajo, las dos cosas juntas, la revelación y el olvido, porque hace días ya que camino muy triste, por esta misma calle, y no sé por qué. Todo lo peor ya me ocurrió hace mucho tiempo. La música no es lo que era, las mujeres ya no me agitan el corazón.
Como y bebo bien todos los días, mejor que antes. He dejado de buscar la felicidad. Si me haces olvidar lo que me has dicho, no me liberarás de mi tristeza, tendré veinte dinas menos y no sabré por qué estoy tan triste.
Ahora, si sé que voy a morir, mi tristeza al menos está justificada.
La adivina balbuceó una maldición indescifrable y se perdió entre las nubes de arena.
Agadir había dejado de buscar la felicidad. Entonces sonrió contra el destino, y la tristeza y la muerte no tuvieron más que reconocer su derrota.
Dicen que eso era la alegría”.
Jorge Majfud.
Jorge Majfud, PhD.
http://www.majfud.50megs.com