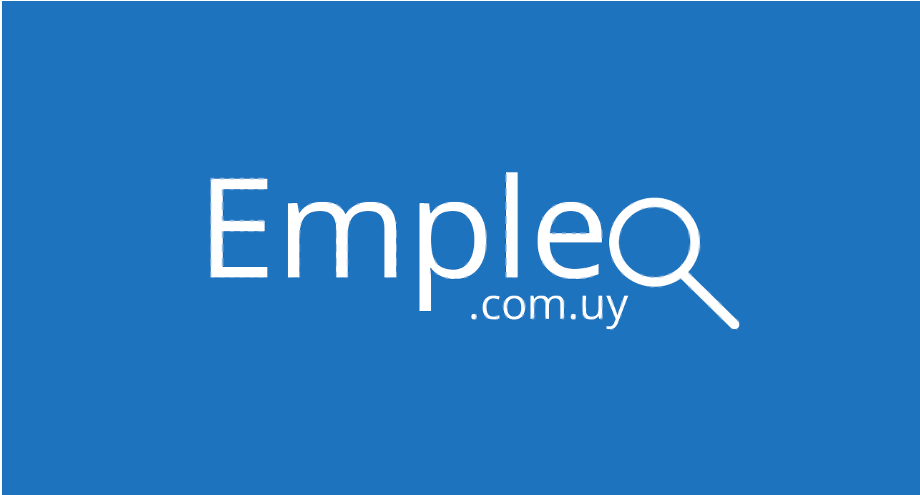La reedición del debate sobre la ley de caducidad a nivel legislativo, más de veinte años después del referéndum que por primera vez la ratificó popularmente, provoca bastante hastío y algo de fastidio. Eso es, concretamente, lo que nos proponemos expresar con el título. No tenemos, por cierto, el monopolio de la interpretación del sentir popular – cuidado del que crea tenerlo – pero como respetamos los pronunciamientos de la gente, difícilmente la enorme mayoría de la población se encuentre en una sintonía demasiado diferente. Los conceptos están contenidos en el artículo de Abdala en La Democracia titulado “Caducidad de la Caducidad”.
La actitud del Frente Amplio, al proponer la “interpretación” de la ley de caducidad, en el sentido de que la misma viola la Constitución, representa una grave irresponsabilidad, además de un auténtico dislate desde el punto de vista jurídico. El gobierno, se supone, está para construir la unidad, y no para disolver. La discusión que se propone divide dolorosamente a los uruguayos, y nos arroja al pasado de manera inconducente e inútil. Mientras los problemas del país esperan – no son pocos ni de menor cuantía – el primer encargado de resolverlos pone toda su imaginación, su esfuerzo y su tiempo en debatir el pasado reciente.
La fuerza política que está en el gobierno, además, es la que menos autoridad tiene para provocar esta situación. La ley de caducidad es consecuencia directa e inevitable del pacto del Club Naval, el que, formal o subyacentemente, implícita o explícitamente, consagró la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Además, desencadenó el riesgo de crisis institucional que se vivió en diciembre de 1986, cuando los militares citados, con el pretexto de aquel acuerdo, se negaron a declarar ante la justicia penal.
Lo dicho fue admitido honestamente por todos los partidos participantes del Club Naval, salvo uno: el Frente, que, para evitar la configuración del virtual desacato, propuso como gran solución la suspensión de todos los juicios por un año. Eso si: ellos no la votarían, porque la militancia no se los perdonaría, y de eso deberían encargarse blancos y colorados. Tiempo después – ahora – y coherente con esa forma de actuar, después de haberla denostado y estigmatizado, el partido actualmente gobernante, lejos de derogar la ley de caducidad la aplicó a su antojo, la interpretó como quiso y, a partir de allí, franqueó las investigaciones judiciales que condujeron a los procesamientos y condenas que todos conocemos.
Por eso, los hechos fueron demostrativos de varias aristas muy interesantes. En primer lugar, la norma en cuestión lejos está de la impunidad contumaz que siempre se le quiso endilgar. El gobierno de Vázquez fue la demostración de que la fórmula que contiene la ley presenta la plasticidad suficiente como para que las denuncias de violaciones a los derechos humanos se puedan presentar, y se haga sobre ellas lo que el momento histórico determina.
Por otra parte, el argumento jurídico y político de los dos veredictos populares es, para la intentona oficialista, una barrera inexpugnable. La ley de caducidad fue ratificada por la ciudadanía dos veces en los últimos veinte años, y eso le otorga, guste o no, un valor muy especial. Pretender derribarla desconociendo esa circunstancia es un acto, por lo menos de imprudencia, cuando no de soberbia, perpetrado por quienes impulsan esa acción. No sin una dosis – además – de torpeza importante, pues se escogió el sinuoso camino de declarar la “invalidez” de la norma durante el tiempo de su vigencia, desde el momento de su aprobación.
Es el mismo camino intransitable e idéntica postulación insustentable con los que hasta ahora se insistía, promoviendo una anulación imposible de la ley que ahora se intenta, aunque se diga que no, de manera disfrazada. Y todo es parte de la misma irresponsabilidad.
Por lo demás, la lay de caducidad es una norma pacificadora. Seguramente, quienes la redactaron y votaron no quisieron hacer lo uno ni lo otro, pero comprendieron que era lo necesario e inevitable para garantizar la tranquilidad de la República. El primero de todos ellos fue Wilson Ferreira Aldunate quien, sin medir costos políticos, alcanzó el cenit de su grandeza al concretar, en esa oportunidad, la expresión de su sacrificio político y personal.
La historia, por cierto, es bastante más que la vigencia jurídica o la derogación de un puñado de artículos. Para que sea fidedigna, es menester contar los hechos tal como acontecieron, evitando que los tergiversen los demás. En eso está el Partido Nacional.